“El desertor”: la peripecia de las parejas interraciales según Abdulrazak Gurnah (Premio Nobel)
Un premio Nobel africano fabula sobre los contrastes entre las sociedades autóctonas y las europeas en dos períodos históricos.
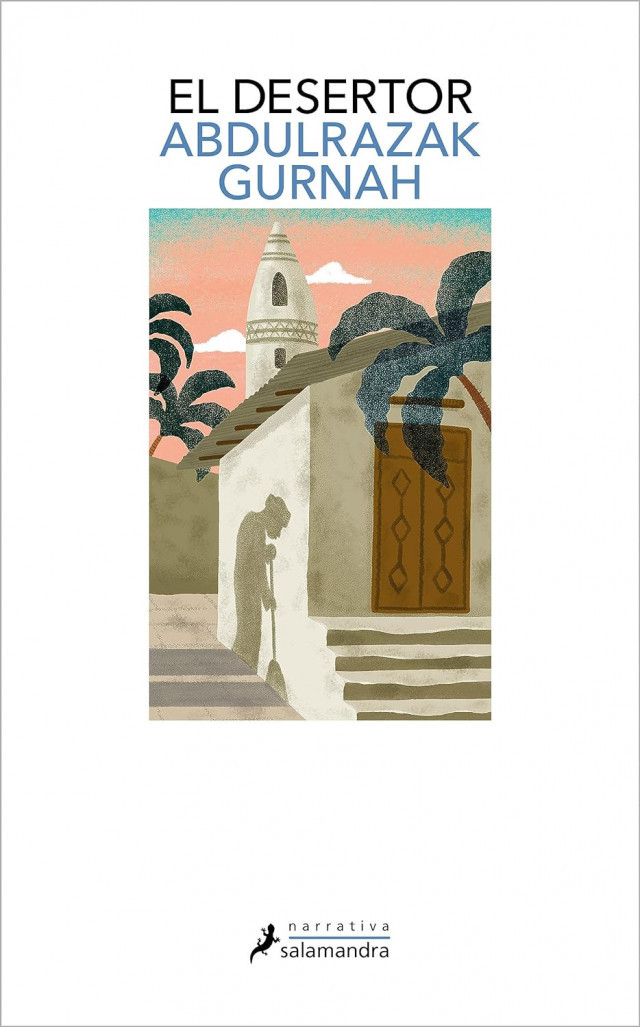
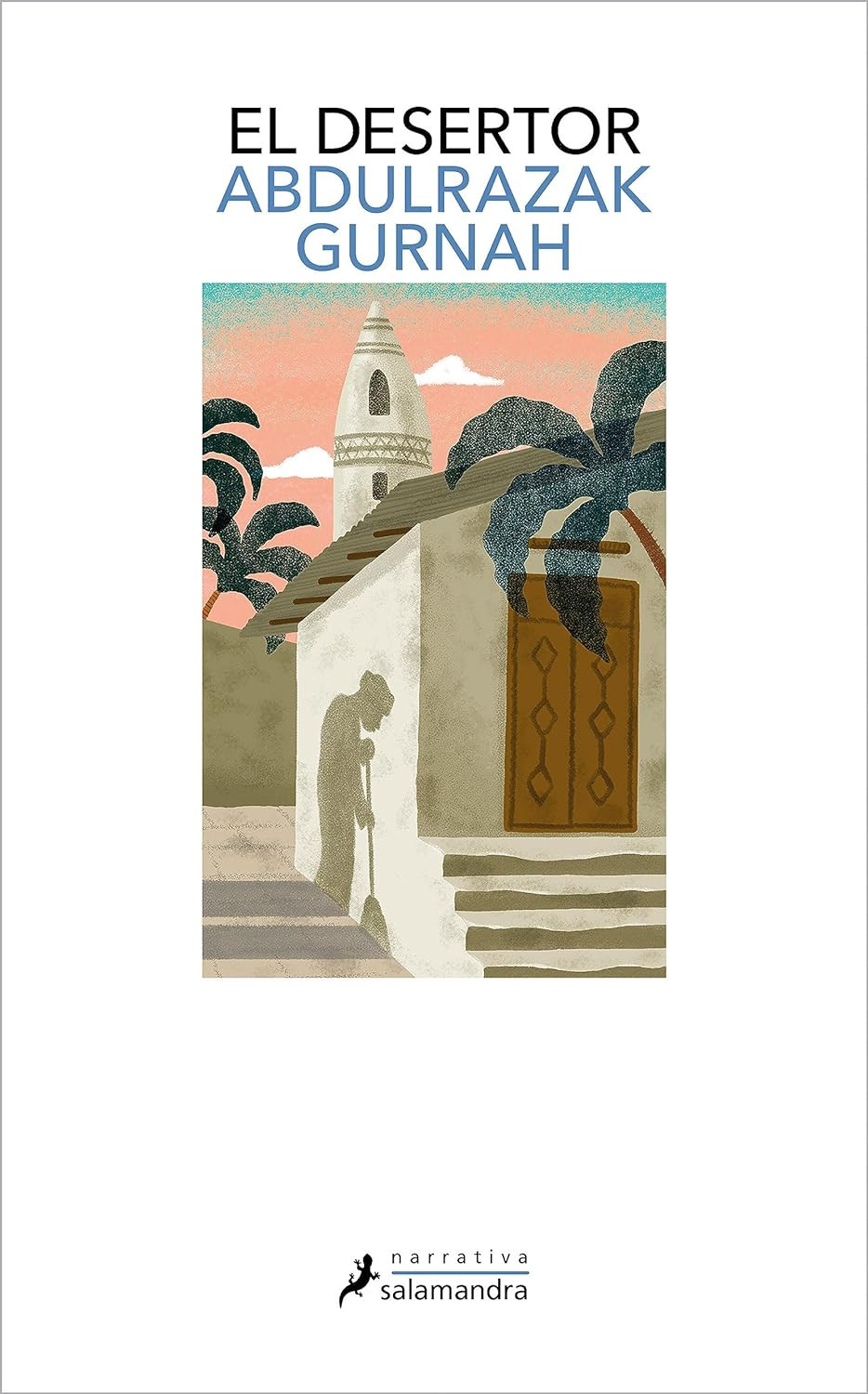
Innecesario es decir el parvo conocimiento que existe, sobre todo en España, de las literaturas africanas, una de las cuales, la ecuatoguinenana, se expresa precisamente en nuestro propio idioma. Por lo que se refiere a la esfera internacional, cabe añadir que hubo que esperar a 1986 para que el premio Nobel de literatura recayera por primera vez en un autor africano y desde entonces hasta la fecha tan solo cinco escritores de dicho origen han obtenido el mencionado galardón. El último de ellos, Abdulrazak Gurnah, zanzibareño de nacionalidad tanzana.. De ahí el interés con que tomé entre mis manos la novela “El desertor” del citado autor tanzano que ha publicado Salamandra.
Fiel a sus orígenes, Gurnah ubica su trama narrativa en territorios que conoce por ciencia propia: la costa oriental africana y su isla natal, así como la ciudad de Londres en la que cursó sus estudios superiores. Y lo hace situando la acción en dos épocas diferentes: la última década del siglo XIX y los años cincuenta-sesenta de la siguiente centuria, cuando se produjo el proceso de independencia de la mayor parte de los territorios coloniales.
En cada una de esas etapas hay una historia de amor que el autor enhebra sin solución de continuidad con un rasgo común: el de la interracialidad. La primera de ellas cuando Pearce, un expedicionario británico abandonado a su suerte por sus guías somalíes es recogido por una familia indígena y cuidado al punto de salvarle la vida, situación que da pie a su enamoramiento de Rehana, la hermana de su salvador, separada de su primer marido, con la que establece una relación que finalizaría no sin consecuencias. Porque de tal coyunda nacería una hija marcada por la ignominia de su origen ilegítimo. Medio siglo después Amín, uno de los tres hijos del matrimonio formado por dos maestros zanibareños, se enamorará de Jamila, enigmática mujer, también abandonada por su marido, que resulta ser la nieta de aquella Rehana y, por ende, marcada por aquel origen deshonroso, lo que convierte en imposible el amor surgido entre ambos.
Esta peripecia sentimental se contextualiza en los ambientes propios de cada un de esos lugares y momentos históricos, de modo que Gurnah describe tanto las formas de vida en la zona continental como en la isla en cada una de las etapas citadas. Dos épocas en las que existió siempre una clara separación entre la población local y los “mzungu”, los hombres blancos, predominantemente británicos, aunque también entre el primer colectivo y los inmigrados de origen indio e incluso, por lo que se refiere a Zanzíbar, entre los naturales negros y los musulmanes, división que daría pie, al término del mandato británico, a temibles y sangrientas persecuciones.
Resulta particularmente significativa la descripción del ambiente que el afortunado Rashid, hermano de Amin, encuentra en el Londres de los años sesenta cuando acude becado a estudiar en una universidad británica y se sumerge en un ambiente hostil. “Mi primera lección en Londres fue -dice- aprender a convivir con el desprecio”, de tal modo que “solo entonces comprendí que lo que en mi infancia pasaba por convencimiento de nuestra propia inferioridad a su vez justificaba la soberanía europea”. Apuntes que reflejan, sin duda, la experiencia vivida por el mismo autor durante su etapa universitaria.
Pero el caso es que si Gurnah crítica las formas nada sutiles con que se ejerció el colonialismo británico, no por ello excluye la censura de la deriva posterior habida tras la independencia cuando, tras la desaparición del poder metropolitano, emergieron odios y pasiones ancestrales que sumieron a muchos de los nuevos países en la miseria y el genocidio de algunas de sus poblaciones.

Escribe tu comentario