Un libro revisa la historia de la Sección Femenina durante el franquismo
Pocas instituciones del antiguo régimen tuvo mayor solidez y duración que la Sección Femenina. Este relevante papel ha generado el interés de los investigadores y son varias las obras que han aparecido sobre dicha institución.

Pocas instituciones del antiguo régimen tuvo mayor solidez y duración que la Sección Femenina. Concebida como la rama que inicialmente encuadraba a las mujeres militantes de Falange España y, tras la unificación de 1937, a las perteneciente al desde entonces partido único FET y de las JONS, acabó convirtiéndose en la institución clave para el desarrollo de las políticas dedicadas a la mujer durante el franquismo. Este relevante papel ha generado el interés de los investigadores y son varias las obras que han aparecido sobre dicha institución, la última de ellas "La Sección Femenina 1934-1977. Historia de una tutela emocional" de Begoña Barrera (Alianza editorial).
Barrera divide su obra en dos partes. En la primera analiza la labor publicística de la SF que se materializó en diversas publicaciones periódicas como las revistas Y, Medina, Consigna – la más longeva-, Ventanal, Bazar, Teresa, Escuela Hogar, así como en los libros de la Editorial Almena. Tuvo también presencia en la radio, con programas como Hora femenina y Ventanal y la organización de cursos de locutoras, mantuvo estrecha relación con el NODO -en cuyos archivos se conserva mucho material relacionado con las actividades del organismo-, proyectó incluso realizar un programa de televisión y consiguió consagrar en el cine una de sus tareas más emblemáticas, los Coros y Danzas, con el filme Ronda española. Barrera analiza contenidos y deduce los mensajes que se desprendían de ellos, fuertemente ligados a una concepción familiar y hogareña de la mujer, aunque irían cambiando paulatinamente al compás de los años.
En la segunda parte, la autora estudia “la exploración de la red de significados que las falangistas configuraron en torno a las nociones de mujer y feminidad”. A tales efectos, distingue períodos sucesivos: el inicial comprende desde la época fundacional en tiempos de la República hasta el final de la guerra civil, cuando la SF es, primero, un instrumento en la lucha política de los militantes masculinos y atiende a los prisioneros, contribuye a pasar mensajes y a realizar algunas acciones encubierta para luego, estallada la guerra, contribuye al esfuerzo bélico desde la retaguardia.
Fuertemente vinculada desde sus inicios a la persona de Pilar, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, su ascendiente sobre la militancia y su aceptación de la jefatura política de Franco le convirtió en eje de la representación femenina del Movimiento, consiguiendo hacerse con la gestión del nuevo Servicio Social de Mujer y eclipsar de este modo a la otra fémina del partido, la viuda de Onésimo Redondo, Mercedes Sanz Bachiller y, más tarde, se hizo con la rama femenina del Frente de Juventudes; por todo ello se convirtió en el “instrumento del régimen para el control de la masa femenina”.
Tras la tímida desfascistización de 1945, a partir de 1950 y hasta 1970 se desarrolla una nueva etapa en la que la SF siente la necesidad perentoria de tomar posición respecto al debate sobre los derechos laborales y políticos femeninos -Barrera recuerda a la pionera Mercedes Fórmica- lo que le obliga a un cambio de estrategia y le lleva a promover en 1991 la ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de las mujeres, aunque “cabría interrogarse sobre los efectos que estos cambios jurídicos tuvieron en su discurso sobre la feminidad”.
La década de los setenta es una etapa de incertidumbres en la que la SF se enfrenta a la creciente popularidad del movimiento feminista y la sexualización de la cultura española. La muerte de Franco y de la reforma política implica su desaparición, con el resto de organismos del Movimiento, en 1977 aunque sus antiguas componentes pugnan por conservar el espíritu de la SF con la asociación “Nueva Andadura”.
Barrera concluye: "este largo recorrido pone de relieve las amplísimas posibilidades que la SF tuvo para impactar sobre las mentalidades de las generaciones de mujeres que vivieron la dictadura franquista… y es que, a pesar de su pérdida progresiva de vigencia y atracción, la SF nunca dejó de ser una parte indispensable del engranaje político del franquismo”.
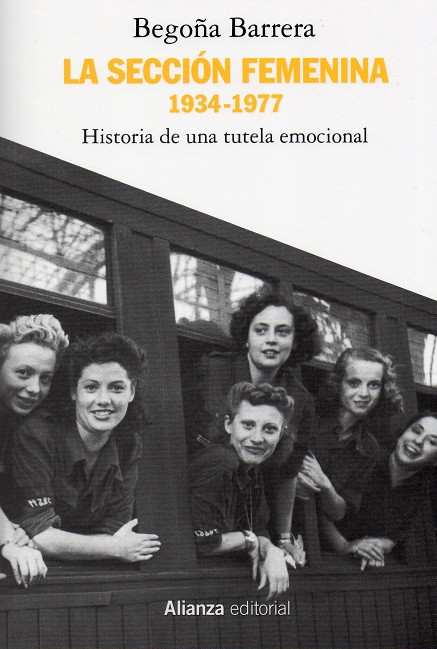

Escribe tu comentario