“Las guerras de Yugoslavia (1991-2015)”: historia de uno de los más dramáticos y duraderos conflictos de la Europa contemporánea
Más aún, la superviviente Yugoslavia que había quedado con dos únicas repúblicas, Serbia y Montenegro, tuvo que sufrir al cabo la separación, en este caso amistosa, de esta última.
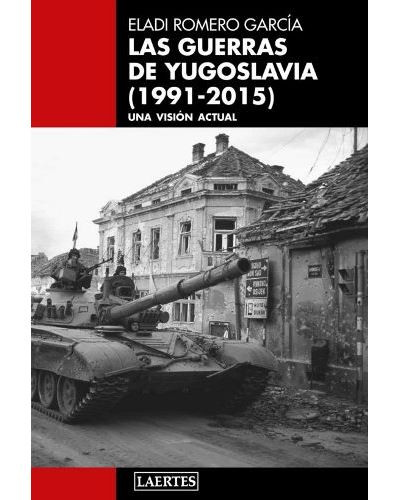
Hay conflictos que pierden su interés informativo para el gran público por lo interminables que resultan y siempre sospeché que era eso exactamente lo que había ocurrido con los habidos en la antigua Yugoslavia. Un país ciertamente atípico, fruto de la unión forzosa de entidades territoriales distintas por su origen histórico, sus peculiaridades culturales, sus modalidades lingüísticas y hasta por sus religiones. Surgido como consecuencia del desmoronamiento de los Imperios Centrales al final de la primera guerra mundial, no llegó a cumplir un siglo de existencia y sólo permaneció unido durante su mejor etapa por la fuerte personalidad de un hombre carismático, el mariscal Tito. El historiador Eladi Romero lo explica clara y pormenorizadamente en “Las guerras de Yugoslavia (1991-2015) Una visión actual” (Laertes), que es una obra podríamos decir que definitiva por la abundancia de datos y el rigor con el que ha sido elaborada.
Romero apunta que algunos elementos de la violenta disgregación que padeció aquel artificial estado poco después de la muerte de Tito fueron producidos como consecuencia de algunas de las decisiones adoptadas al final de su vida por el propio mariscal. Tales el reforzamiento de las atribuciones de las repúblicas o la concesión de las autonomías provinciales de Voivodina y Kósovo, así como la creación de las unidades de Defensa Territorial cuya constitución promovió como herramienta de defensa ante hipotéticos enemigos exteriores acabaron convirtiéndose en el germen de los pequeños ejércitos “nacionales” que habrían de defender los respectivos separatismos de las repúblicas frente al ejército federal yugoslavo.
El plural del libro está perfectamente justificado porque en la orilla oriental del Adriático no hubo una, sino varias guerras y cada cual con sus peculiaridades. La primera fue causada por la separación de Eslovenia, que no causó daños elevados, dejó a Yugoslavia relativamente intacta y no hizo presagiar necesariamente la siguiente que tuvo como escenario a Croacia donde la cuestión era mucho más compleja porque una cuarta parte de su población era serbia. Con este segundo enfrentamiento Europa abandonó la ilusión de una Yugoslavia unida. Peor aún se presentaron las cosas en la guerra de Bosnia-Herzegovina en la que se registraron, más allá de asedios y batallas sangrientos, represiones y matanzas que merecieron el calificativo de genocidios. El caso de Sarajevo fue paradigmático como “símbolo el horror de todas las guerras yugoslavas” y fue donde “los serbios empezaron a la batalla informativa de forma cada vez más evidente” Porque poco a poco, aquel ejército federal, que había ido sufriendo crecientes deserciones de soldados de las diversas etnias que no estaban dispuestos a enfrentarse a sus propios países de origen, terminó siendo casi exclusivamente serbio. A todo ello hubo que sumar luego la guerra en Kósovo, cuyo movimiento nacionalista no fue inicialmente violento pero que reaccionó al final con la fuerza por la presión asimilacionista serbia en un país el 90 % de cuya población era albanesa. Y la de Macedonia, con periodos de mayor y menos intensidad que se prolongaron hasta 2015. Más aún, la superviviente Yugoslavia que había quedado con dos únicas repúblicas, Serbia y Montenegro, tuvo que sufrir al cabo la separación, en este caso amistosa, de esta última.
Las intervenciones internacionales tuvieron un resultado discutible y Romero opina que las decisiones del acuerdo de Dayton que trató de instituir un modelo de convivencia en la conflictiva y heterogénea Bosnia-Herzegovina supuso sancionar “la limpieza étnica llevada a cabo por serbios y croatas y en este sentido no fueron justas”, mientras que en Serbia se consideraron una derrota.
El autor explica detalladamente las intervenciones que desarrollaron en el marco de la alianza atlántica las fuerzas armadas españolas, así como la actuación de los periodistas de nuestro país que cubrieron informativamente estos conflictos e incluso subraya la presencia en algunos de ellos mercenarios de nacionalidad española.

Escribe tu comentario